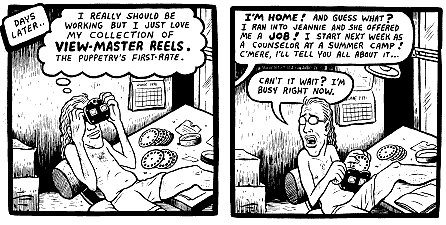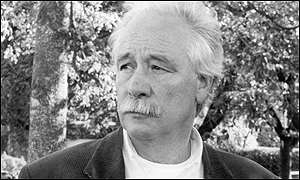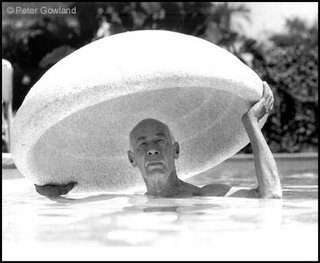Aprovechando que quien esto escribe marcha a otros parajes mañana mismo y no vuelve hasta el domingo, voy a dejar un post que sabréis valorar los friquis que os quedáis aquí. Y es que ya era hora de que habláramos un poco aquí de cómics -digamos- mainstream como Dios manda, ¿no?
Aprovechando que quien esto escribe marcha a otros parajes mañana mismo y no vuelve hasta el domingo, voy a dejar un post que sabréis valorar los friquis que os quedáis aquí. Y es que ya era hora de que habláramos un poco aquí de cómics -digamos- mainstream como Dios manda, ¿no?Desde hace unos pocos años hay que reconocer que han experimentado un crecimiento exponencial de calidad tras una década de los noventa remolona a la hora de experimentar. Pero hubo dos factores que hicieron posible el cambio: la sustitución en Marvel de los viejos tótems editoriales por el aire fresco de Joe Quesada y una nueva avalancha de ingenio proveniente del Reino Unido. Del primer aspecto ya se hablará más pronto que tarde aquí mismo, porque sé que a más de uno (Ganzúas) le interesa, pero vamos a centrarnos hoy en un caso particular del segundo campo.
Si dejamos aparte nombres fundamentales como Grant Morrison o Peter Milligan, hay que dirigir la mirada hacia, quizás, el que realmente esté más perturbado de todos, Warren Ellis. Tras tirarse unos años haciendo trabajillos puntuales e irregulares (recuerdo con gran cariño la saga de cuatro números de Lobezno Still Alive, dibujada por Leinil Francis Yu), este tipo de mirada inquieta cayó en Image y Vertigo. Allí, lejos de la mirada del gran público, comenzó a escribir una serie muy importante de Image -Stormwatch-, en la que, en poco tiempo, sentó sus reales y se cepilló a medio grupo en un crossover en apariencia intrascendente con Alien. Mientras, en Vertigo lanzó una de sus series más personales (y quizás la más iconoclasta de todas), Transmetropolitan, de la que Dafaka puede hablaros con algo más de conocimiento que yo.
De las cenizas de Stormwatch, Ellis creo otra serie llamada The Authority dibujada por un Bryan Hitch que desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea crecer y crecer y que se basaba en una premisa muy simple: tres ciclos de cuatro números con unos enemigos que aumentaban en peligrosidad (en el tercer ciclo luchan contra Dios, no os digo más) y unos guiones que no tenían otra cosa que no fueran diálogos efectivos y violencia espectacular. Sin embargo, lo mejor de esta serie llegaría pasados esos doce números, cuando la pareja Ellis-Hitch fue sustituida por Millar-Quitely, con unos resultados magistrales.
Pero lo mejor de Ellis queda, en mi opinión, para la otra serie que preparó al mismo tiempo que The Authority en Image: Planetary. Se trata de una serie reposada, totalmente opuesta a la anterior, sin apenas acción y sí con un guión muy trabajado, en la que unos investigadores de una organización secreta exploran el mundo en busca de sus secretos más recónditos, todo ello con un halo de misterio conspiranoico que te atrapa desde el principio. Y, por si fuera poco, constituye también un rendido homenaje a toda la cultura pulp existente: cada número es un tributo a mitos de este género como, por ejemplo, Godzilla, el cine de John Woo, Tarzán, Nick Furia o Doc Savage. De este modo, Ellis plantea un juego lleno de honradez entre el lector por saber quién es mas friqui de los dos. ¡Ah! Y, por si fuera poco, en el apartado gráfico está John Cassaday, quien casi comenzó con esta serie una trayectoria que no ha hecho más que evolucionar hasta los sólidos e impactantes dibujos que hoy encontramos en Astonishing X-Men, guionizada por Josh Wheddon (sí, dafaka). Ya tenéis por dónde tirar en vuestras compras o búsquedas de internet, niños.
Planetary, arqueólogos de lo imposible, tiene dos volúmenes publicados en España, aunque el segundo está de momento incompleto, a falta de que Ellis y Cassaday tengan un hueco para acabar esta espléndida colección. No obstante, si encontráis los doce números del primer volumen no lo dudéis, porque el final del número doce es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Imprescindible por su inteligencia, sí señor.